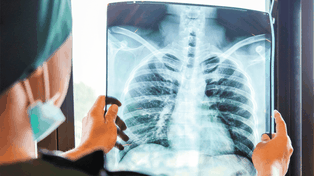Entre plantas aromáticas, especies nativas y ejemplares llegados de la mano de huerteros de todo el país y la región, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) consolidó uno de sus proyectos de extensión más singulares: la “Farmacia Viva”, un jardín experimental donde se cultivan y estudian plantas medicinales con criterios científicos rigurosos.
El espacio, ubicado detrás del edificio de Suipacha 570 de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, funciona como un laboratorio a cielo abierto que ya alberga 60 especies cultivadas bajo condiciones estrictamente controladas. Allí confluyen investigación botánica, formación profesional y un trabajo profundo con saberes comunitarios.
Un laboratorio vivo para un mundo que vuelve a las plantas
El auge global del consumo de productos naturales plantea desafíos sanitarios. Para las investigadoras María Laura Martínez y Victoria Rodríguez, responsables del proyecto junto a María Noel Campagna, es urgente derribar un mito central.
“Generalmente, cuando se habla de plantas medicinales, todos piensan que por ser una planta es inocuo y no es así. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ingiere una planta medicinal porque tiene un montón de químicos, algunos benéficos y otros no”, explicaron en diálogo con Carlito y Monumento, el programa matutino del canal de streaming Brindis TV.
“Según la Organización Mundial de la Salud, el 80 por ciento de la población mundial utiliza plantas para conservar la salud o tratar dolencias. Hay un resurgimiento de lo natural, pero natural no es sinónimo de inocuo”, advirtieron.
>> Leer más: La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades
Cultivo, dosis y química: por qué una planta puede curar
El equipo trabaja sobre dos pilares: calidad botánica y calidad química. Ambos determinan la eficacia y la seguridad.
“Los químicos que producen estas plantas dependen del medio ambiente, de si llovió mucho o no. Una planta, para cumplir un efecto, debe crecer bajo determinadas condiciones. Por eso marcamos estándares: luz, riego, cultivo y almacenamiento”, señalaron.
Un ejemplo habitual es el paico. “Hay que tener mucho cuidado con el paico porque tiene que estar dosificado. Puede provocar daños severos. A veces se les da un té de paico a los niños y ha habido casos de muerte”, sostuvieron.
Las investigadoras también mostraron un fruto verde de Papaver somniferum. “De esta amapola se extrae morfina. No podemos decir que porque es una plantita es inocua”, remarcaron.
La importancia de identificar bien una planta
Uno de los problemas más frecuentes en la medicina tradicional es la confusión entre especies con el mismo nombre popular.
>> Leer más: La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM
“Muchas veces la utilización proviene de la recolección silvestre y no se identifica correctamente. Una misma planta puede llamarse de muchas maneras. Nuestra función es darle una correcta identidad botánica”, explicaron.
Embed - FARMACIA VIVA: PROYECTO DE MEDICINA ANCESTRAL EN LA UNR | #CARLITOYMONUMENTO
La lavanda es un ejemplo claro. “Trajimos dos plantas de lavanda. Una tiene las hojas con dientecitos y la otra las tiene lisas. La medicinal es la que tiene el borde liso”, describieron.
Plantas del territorio y saberes del norte: un trabajo con los huerteros de Rosario
El proyecto creció a partir del vínculo con el Centro Agroecológico Rosario (CAR), cuyos huerteros aportan plantas y saberes ancestrales. “Estas personas forman parte de culturas donde las plantas son esenciales para tratar dolencias. Cultivan mucho y querían trabajar con la facultad para justificar científicamente su uso”, contaron.
La relación se convirtió en una retroalimentación continua. “Ellos seleccionan plantas que les interesa que identifiquemos correctamente. Cada año vamos con los estudiantes, traemos nuevos ejemplares y los incorporamos”, expusieron.
De ese intercambio nació la guía “Santo remedio”, un catálogo accesible para el público general que puede descargarse gratuitamente.
Formación profesional: volver al origen de la farmacia
Para las investigadoras, el proyecto responde a una demanda estudiantil concreta.
“Los chicos nos decían que no querían tanto botánica, querían aprender sobre plantas medicinales. La Farmacia Viva les permite volver a la fuente, a la planta como origen de la mayoría de los medicamentos”, agregron Martínez.
El espacio no solo se utiliza en farmacobotánica. También alimenta materias dedicadas a la fitoquímica, la elaboración de tinturas, cremas o jarabes y la formación en seguridad sanitaria.
Un modelo abierto a la ciudad
La facultad instaló riego por goteo y mobiliario para que el jardín sea también un espacio de encuentro. Además, se avanza en un convenio con Parques y Paseos para que estudiantes de escuelas de jardinería colaboren en el mantenimiento.
El objetivo final es que la Farmacia Viva sea un modelo replicable y un polo interdisciplinario que articule con Medicina, Agronomía y Alimentos, consolidando el compromiso de la universidad pública con la salud comunitaria.